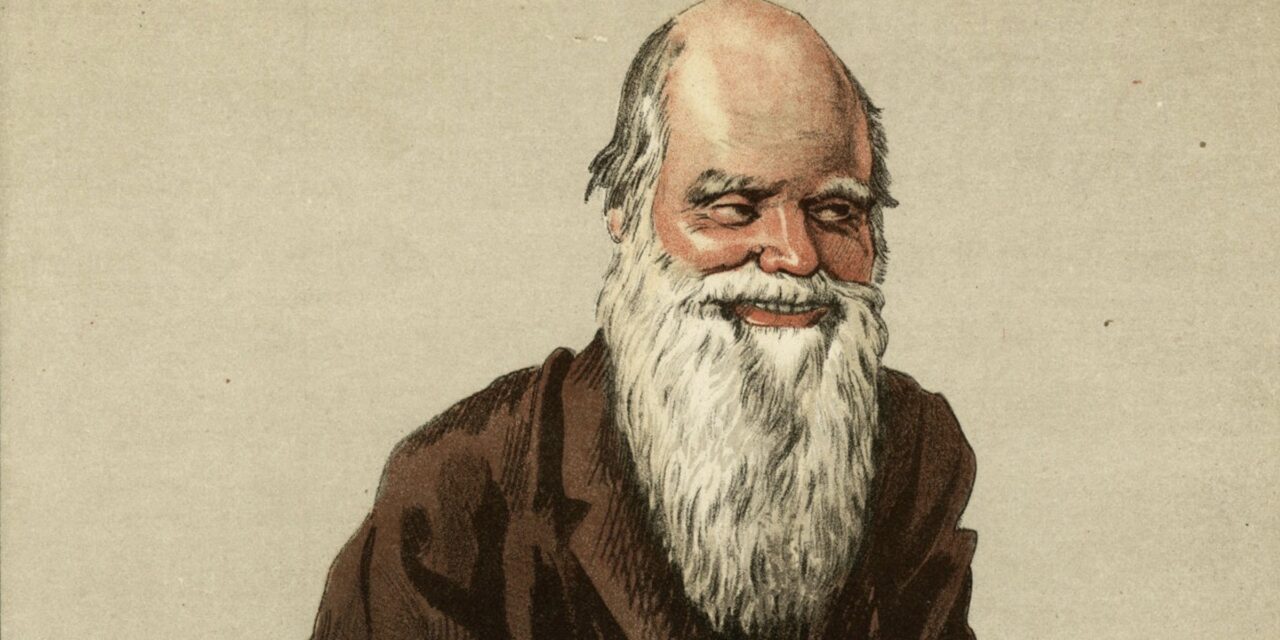Después de su regreso de la expedición Beagle a fines de la década de 1830, Charles Darwin pasó algún tiempo reuniendo ideas sobre la evolución que darían como resultado un boceto a lápiz provisional e inédito de 1842 y otro ensayo informal de 1844, ambos de los cuales, en forma ampliada, formarían la base de su Origen de las especies de 1859. Debido a que su eventual obra magna permanecería en secreto durante la mayor parte de dos décadas, Darwin en este período podría haber parecido más activo en el campo del debate geológico de lo que estaba en la esfera biológica. Sin embargo, tras bambalinas estaba trabajando en ambos frentes al mismo tiempo y su modus operandi en su trabajo geológico puede compararse útilmente con sus métodos en la esfera biológica, tanto más cuanto que su enfoque de los asuntos biológicos estaba fuertemente influenciado por los métodos utilizado por Sir Charles Lyell, el principal geólogo de Gran Bretaña de la era victoriana anterior.
Pensando en analogías
La primera comunicación pública de Darwin en este período previo al origen de las especies fue sobre el tema de si un lago escocés había sido de procedencia marina o de agua dulce. El acertijo geológico se refería a algunas características físicas en el área de Glen Roy en las Tierras Altas de Escocia, a unas veinte millas de Loch Ness, un área conocida por el fenómeno geológico de sus tres «caminos», como los denomina el folclore local. Ahora se sabe que los llamados caminos paralelos en una ladera en Glen Roy son en realidad terrazas de lagos o líneas de hebras que se formaron a lo largo de las costas de un antiguo lago represado por el hielo en el momento de la última Edad de Hielo. El hielo se había derretido y vuelto a congelar repetidamente a lo largo del tiempo geológico y los niveles del agua se detuvieron en puntos fijos ligeramente diferentes cada vez. En 1839, en un artículo leído ante la Royal Society, Darwin imprudentemente arriesgó su brazo tratando de explicar estos caminos como resultado de antiguas playas marinas; pero el principal académico de Harvard, Louis Agassiz, y los geólogos escoceses pronto demostraron que este debe haber sido un antiguo lago de agua dulce que una vez fue represado por el hielo (el suizo-estadounidense Agassiz tenía amplia experiencia en glaciares en su país de nacimiento).
Lo que es instructivo acerca de la conjetura rápidamente refutada de Darwin es que se basaba en una analogía engañosa con la que se había topado en sus años de viaje por América del Sur. Esto lo confesó libremente en su autobiografía cuando escribió,
Este artículo fue un gran fracaso, y me avergüenzo de ello. Habiendo quedado profundamente impresionado con lo que había visto de la elevación de la tierra en Suramérica, atribuí las líneas paralelas a la acción del mar; pero tuve que abandonar este punto de vista cuando Agassiz propuso su teoría del glaciar.1
Como ha observado Robert Shedinger, Darwin avanzó en su teoría a pesar de la ausencia reveladora de residuos marinos antiguos, como conchas marinas, y agregó que “cuando Darwin desarrolló lo que pensó que era una idea convincente, se aferró obstinadamente a ella incluso cuando se enfrentó a una falta de evidencia clara.”2 Esta era una tendencia fácilmente observable en la esfera biológica cuando se negó notoriamente a reconocer la verdadera importancia de la ausencia de formas transicionales fosilizadas como perjudicial para su teoría de la selección natural con su (supuesta) capacidad para saltar sobre la barrera de las especies, esa barrera fisiológica cuya importancia había sido repetidamente subrayada por autoridades como Cuvier y Richard Owen.
El argumento de una analogía inapropiada también iba a atormentar una segunda teoría geológica que Darwin desarrolló en 1842, esta vez en relación con la formación de arrecifes de coral. Durante sus viajes por América del Sur, una vez observó lo que tomó como evidencia de que los arrecifes de coral emergían con el hundimiento de la tierra circundante: a medida que la tierra se hundía, un arrecife de coral o un atolón salían a la luz. Sin embargo, el trabajo de otros geólogos sugirió que la mayoría de las veces podría ocurrir lo contrario. Es decir, la tierra debajo del mar se levantaría y traería hacia la superficie pequeñas formas orgánicas que se congregarían en arrecifes. La teoría de Darwin no podía entonces ser de validez general y su supuesta teoría universal al final no podía ser corroborada. Cruzando de nuevo a la esfera biológica, uno recuerda la postulación totalmente teórica de Darwin de esas entidades hereditarias que él denominó «gémulas», una teoría que no encontró aceptación ya que la postulación no tenía respaldo empírico, como incluso Darwin reconoció (fue definitivamente refutado por la genética mendeliana a principios del siglo XX).
Un error categórico importante
Además de la resistencia a tales analogías cuestionables en el pensamiento de Darwin, también surgió la objeción más profunda presentada por Sir Charles Lyell en el sentido de que la biología y la geología no deberían ni siquiera mencionarse al mismo tiempo. En opinión de Lyell, la analogía implícita invocada por Darwin entre los dos dominios era inadmisible. Por supuesto, era natural, dado que las primeras publicaciones de Darwin estaban en el campo de la geología, que tomó como guía a Sir Charles Lyell, el principal geólogo de mediados de la era victoriana. Los tres volúmenes de Lyell, Principios de geología (1830-3), que trabajaron y desarrollaron los principios geológicos enunciados por primera vez por James Hutton en su Teoría de la Tierra (1788), proporcionaron un importante trampolín intelectual para el Origen de las especies, como el mismo Darwin reconoció fácilmente. Lyell había descrito la corteza terrestre con referencia únicamente a las fuerzas naturales sin referencia a fenómenos como el diluvio bíblico (que descartó como «geología de mosaico»). Dado que Lyell había quitado la mano de Dios de la historia geológica, ¿por qué retenerla para explicar la historia natural en términos de creaciones especiales separadas? Si hubo una historia de evolución natural en el registro geológico, seguramente también debe haber una historia similar que contar en el estudio de los seres sensibles, razonó Darwin.
Sin embargo, aunque el gradualismo biológico combinado con la selección natural inspirado en la idea del “uniformismo”3 geológico parecía una forma indiscutible de progresión intelectual para Darwin, Lyell pensó que Darwin llevó su formación temprana como geólogo al ámbito biológico de manera demasiado indiscriminada y sin prestar atención a las modificaciones apropiadas de análisis requeridas. En resumen, la ambición de Darwin de aplicar el enfoque uniformitario de Lyell a la biología representó para Lyell una determinación equivocada de postular una equivalencia ontológica entre las esferas orgánica e inorgánica. Descontando la equivalencia implícita de Darwin entre geología y biología, Lyell todavía en 1872 (y a pesar de los numerosos llamamientos del propio Darwin) declaró que el problema básico de la creación/evolución era tan inescrutable como lo había sido en el período victoriano anterior, cuando se lo denominó con franqueza “ el misterio de los misterios.” En opinión de Lyell, la intervención de Darwin no había resuelto nada, ya que desde el principio había estado viciada por algún razonamiento filosófico fundamentalmente erróneo.
Uno puede ver fácilmente la fuerza de la objeción de Lyell. Parece haber motivos limitados para comparar el sustrato completamente material e inorgánico de la Tierra con su superestructura viviente. Uno no pensaría, por ejemplo, que es apropiado comparar rocas y acantilados con la conciencia humana y ver esas entidades como si estuvieran ligeramente separadas unas de otras en la misma escala móvil. Hay una gran diferencia entre el planeta Tierra como formación geológica, que comparte su historia y modo de formación con el resto del cosmos exterior, y el reino posterior superpuesto de vida y sensibilidad terrestres, esa superestructura de formas de vida de etiología desconocida que se pensaba haberse desarrollado en nuestro, una vez, árido planeta hace varios millones de años, lo que en términos geológicos, por supuesto, cuenta como bastante reciente. Ese antiguo segmento geológico de nuestro planeta es evidentemente diferente en especie a la esfera animada, siendo bastante simple en textura en comparación con las complejidades y sutilezas bastante inescrutables del mundo orgánico.4 Como señaló una vez Barry Gale,
Las montañas podían decaer y se volvían a levantar nuevas montañas, pero estas nuevas montañas no se consideraban más complejas o muy diferentes de las anteriores. Para Lyell, no hubo cambios básicos en las formas de los fenómenos naturales.5
Lyell negó cualquier desarrollo en fenómenos no orgánicos que simplemente sufrieron un cambio lento y no direccional a lo largo de los eones. Aunque la tierra estaba en un estado de flujo constante, no se movía en ninguna dirección en particular. Darwin, por otro lado, afirmó que, en el mundo orgánico, había una progresión de formas con movimiento en el tiempo desde lo muy simple hasta lo excepcionalmente complejo. Tal fue la gran narrativa de la evolución que Darwin heredó y amplió del trabajo de su abuelo, Erasmus Darwin. Sin embargo, dado que nada de este tipo era observable en el mundo inorgánico de fuerzas arbitrarias de Lyell, no sorprende que Lyell pensara que los dos dominios eran inconmensurables.
¿Un error de categoría repetido?
La parte viva de nuestro planeta no tiene una contraparte identificable en el universo externo, a pesar de los incesantes intentos de los exploradores espaciales de conjurar vida de lo que parece ser la esterilidad irremediable que se encuentra en Marte y otros cuerpos en el universo externo. Ahora hay notablemente menos cazadores de extraterrestres que en la era de Frank Drake y Carl Sagan en las décadas de 1970 y 19806, ya que la ciencia espacial moderna tiende a confirmar la visión de Lyell de la disimilitud radical de los mundos orgánico e inorgánico. El puro excepcionalismo de la biosfera terrestre contrasta marcadamente con la muerte que niega la vida del cosmos exterior e incluso con el 90 por ciento del mundo que habitamos. Visto cuantitativamente, las áreas de nuestro planeta susceptibles de ser habitadas por humanos representan un área relativamente pequeña de la tierra porque, como Michael Marshall ha señalado recientemente, nuestra atmósfera ambiental por encima de cierta altura nos matará (un hecho muy conocido por los escaladores de montañas, por no hablar de los astronautas) y también lo sería el horno siempre encendido en el centro de la tierra si descendiéramos tan lejos. Solo alrededor del 10 por ciento de nuestro mundo es amigable para los humanos (en este o aquel grado) con muchas extremidades terrestres que siguen siendo «notoriamente hostiles a la vida»7. Nuestra divulgada y estrecha franja de habitabilidad debe ser atesorada con mayor determinación. La vida en la tierra representa una singularidad cósmica absoluta (pase a los cazadores de extraterrestres) y, siendo tal singularidad, por definición no se puede comparar con ninguna otra cosa.
Es la forma en que las partes críticas de nuestro planeta representan un paraíso imperfecto, mientras que algunos extremos terrestres, junto con todas las partes exteriores conocidas del universo, siguen siendo un paisaje infernal con aversión a la vida que requiere reflexión, comenta Marshall. De hecho, esta distinción decididamente no trivial ha sido ponderada, particularmente en el último medio siglo en debates derivados de nuestro reconocimiento un tanto tardío del excepcionalismo del Planeta Tierra. Esto ha llevado a un cambio considerable en lo que podría llamarse la imaginación cosmográfica de muchas personas. En no pocos casos, ha resultado en una reversión muy aguda de la Weltanschauung cosmológica, una vez muy influyente, típica de la generación del filósofo Bertrand Russell en la primera mitad del siglo XX.
El cambio de paradigma cosmográfico
Mientras que una vez Russell (a quien Richard Dawkins le gusta reconocer su deuda filosófica) describió el Planeta Tierra como un accidente en un remanso cósmico, la bioamistad recientemente revelada de nuestro planeta parece estar en oposición implícita a esa antigua concepción de la Tierra como un huérfano cósmico no considerado. De manera crucial, Russell estaba escribiendo en las primeras décadas del siglo XX, mucho antes del descubrimiento de lo que el astrofísico Brandon Carter denominó en 1973 el «principio antrópico», es decir, la forma en que el planeta Tierra parece estar afinado para generar y sustentar vida animal y la vida humana.8 De hecho, tan completa es la discontinuidad entre la Tierra y la zona muerta extraterrestre revelada por los descubrimientos modernos que parece no tener sentido del «principio copernicano» de siglos de antigüedad cuya aceptación general expulsó a la Tierra de la centralidad que había disfrutado en la imagen del mundo medieval. Michael Denton ha llegado incluso a sugerir que la visión abiertamente antropocéntrica sostenida por nuestros antepasados medievales —que nuestro mundo representaba el centro geográfico del universo— ahora debería ser rehabilitada bajo revisión. Sin duda, el planeta Tierra claramente no es central en el sentido espacial, pero ciertamente lo es en el sentido simbólico y moral mucho más importante de que somos los únicos beneficiarios de un planeta en el que se centra todo el significado disponible, un reconocimiento que ha demostrado ser poco menos que revolucionario en el cambio de corazones y mentes.
No es insignificante que, cinco años después de la promulgación del principio antrópico, el eminente biólogo William H. Thorpe alentó un retorno a las ideas de diseño inteligente propuestas por primera vez por William Paley en su famosa Teología natural (1802):
El Argumento del Diseño ha sido devuelto a una posición central en nuestro pensamiento de la que fue desterrado por la teoría de la evolución por selección natural hace más de un siglo. Ahora parece haber una justificación para suponer que desde su primer momento el universo fue «ordenado» o programado: de hecho, era Cosmos y no Caos.9
Astrónomos líderes como Paul Davies han respaldado ese sentimiento al enfatizar cómo los arreglos cósmicos tan benignos como los que disfrutamos difícilmente podrían haber surgido por casualidad. Davies señala que es un punto meramente semántico si concibes la fuerza modeladora detrás de este arreglo providencial como el Dios cristiano o algún otro poder invisible.10 El punto esencial sigue siendo que es lógicamente imposible concebir nuestro planeta como un la colocación arbitraria y accidental de átomos, objetos y formas de vida (como tanto el antiguo lucrecianismo11 como el legado moderno del lucrecianismo, la ortodoxia evolutiva actual, insisten a pesar de la evidencia universal de lo contrario).
E incluso si estamos obligados a conceder que la sede última de la autoridad no puede ser aprehendida por nuestras categorías de comprensión antropomórficas comunes, un respeto básico por el equilibrio de probabilidades debería dictar que la existencia de tal agente se tome en serio en nuestras conversaciones actuales. . Por supuesto, es bastante conocido que algunos cosmólogos, por razones puramente doctrinarias, han tratado de evadir las implicaciones teístas de la evidencia disponible apelando a un “multiverso” completamente imaginario. Han querido concluir que la singular fortuna del planeta Tierra se debe a una especie de ruleta cósmica que decretaba que en algún lugar tenía que ser el ganador entre una infinidad de universos paralelos. Aparentemente, las finas distinciones de Lyell se han perdido de vista en las opiniones bastante amplias de quienes, como Darwin, agruparían indiscriminadamente las esferas orgánicas e inorgánicas, un gran error de categoría cuyo origen Lyell habría diagnosticado como una falta de claridad en el razonamiento filosófico─mismo tipo de razonamiento contra-lógico que está decidido a creer que la conciencia humana habrá surgido como un “epifenómeno” accidental de factores puramente materiales.
Notas
- The Autobiography of Charles Darwin, editado por Nora Barlow (London: Collins, 1958), p. 84.
- Robert F. Shedinger, The Mystery of Evolutionary Mechanisms (Eugene: Cascade, 2019), p. 40.
- Lo que significa el lento desarrollo de las características geológicas durante innumerables eones.
- Como Fred Hoyle comentó una vez, la corteza terrestre no muestra «ninguna jerarquía de estructura, con un nivel de sutileza apilado sobre otro. Es la existencia de tal jerarquía lo que caracteriza a los sistemas biológicos. Un solo cristal de roca, o de un mineral, o de un copo de nieve, contiene sutilezas de gran interés. Pero tales cristales no encajan en patrones más grandes de mayor interés y complejidad.” The Faces of the Universe (London: Heinemann, 1977), p. 164.
- Barry Gale, Evolution without Evidence: Charles Darwin and the Origin of Species (Brighton: Harvester, 1982), p. 37.
- Véase David Waltham, Lucky Planet: Why Earth Is Exceptional and What that Means for the Universe (London: Icon, 2014); Matthew Cobb, “Alone in the Universe: The Improbability of Alien Civilizations,” en Aliens: Science Asks: Is There Anyone Out There?, editado por Jim Al-Khali (London: Profile 2016), pp. 156-66; and Paul Davies, What’s Eating the Universe and other Cosmic Questions (London: Penguin, 2021), especially pp. 133-5.
- Michael Marshall, The Genesis Quest: The Geniuses and Eccentrics on a Journey to Uncover the Origin of Life on Earth (London, Weidenfeld and Nicholson, 2020), p. 11.
- Lo que esto significa en términos prácticos es que no solo la temperatura en la Tierra es lo suficientemente uniforme como para haber permitido la presencia de vida en primer lugar, sino que una gran cantidad de «constantes cosmológicas» como la fuerza de la gravedad y la fuerza electromagnética aseguran la continuidad. sustentabilidad de nuestro planeta.
- W. H. Thorpe, Purpose in a World of Chance: A Biologist’s View (Oxford: OUP, 1978), pp. 11-12.
- Véase Davies’s God and the New Physics (London: Penguin, 1990) y The Eerie Silence: Searching for Ourselves in the Universe(London: Penguin, 2010).
- On ancient and modern continuities of philosophic outlook, véase David Sedley, Creationism and Its Critics in Antiquity (California: California UP, 2008).
Artículo publicado originalmente en inglés por Neil Thomas en Evolution News & Science Today